LA FILOSOFÍA MODERNA
Si la filosofía antigua había tomado la realidad
objetiva como punto de partida de su reflexión filosófica, y la medieval había
tomado a Dios como referencia, la filosofía moderna se asentará en el terreno
de la subjetividad. Las dudas planteadas sobre la posibilidad de un
conocimiento objetivo de la realidad, material o divina, harán del problema del
conocimiento el punto de partida de la reflexión filosófica. Son muchos los
acontecimientos que tienen lugar al final de la Edad Media, tanto de tipo social
y político, como culturales y filosóficos, que abrirán las puertas a la
modernidad, y que han sido profusamente estudiados. En lo filosófico, el
desarrollo del humanismo y de la filosofía renacentista, junto con la
revolución copernicana, asociada al desarrollo de la Nueva Ciencia, provocarán
el derrumbe de una Escolástica ya en crisis e impondrán nuevos esquemas
conceptuales, alejados de las viejas e infructuosas disputas terminológicas que
solían dirimirse a la luz de algún argumento de autoridad, fuera platónica o
aristotélica. De las abadías y monasterios la filosofía volverá a la ciudad; de
la glosa y el comentario, a la investigación; de la tutela de la fe, a la
independencia de la razón.
CARACTERÍSTICAS
· Es verdaderamente una época nueva con un
espíritu nuevo, distinta del espíritu escolástico.
· Las nuevas corrientes filosóficas
proclamarían la absoluta independencia de la razón o aún la pondrían
en rebelión abierta contra lo sobrenatural.
· La nueva filosofía exaltaba
el método matemático científico en detrimento del espíritu metafísico
que había dominado, no sólo a la Edad Media, sino también entre los
pensadores paganos. Naturalmente estas nuevas doctrinas o corrientes de
pensamiento correspondían a nuevas situaciones políticas, culturales,
sociales y religiosas; el Renacimiento, la reforma protestante,
el humanismo, el nacimiento de los estados modernos, el auge de
las ciencias.
· De ahí que también encontramos en la época
moderna una tremenda dispersión doctrinal que contrasta con la notable unidad
del pensamiento cristiano de la Edad Media; así como las naciones se
diferencian, se produce el enfrentamiento entre la razón teorética y la razón
práctica, entre la ciencia y la fe, entre lo físico y lo metafísico,
entre la política y la moral, entre lo subjetivo y lo objetivo.
· Se multiplican en tal abundancia los
problemas, los métodos, las soluciones que el espíritu vuelve a caer en el
escepticismo y llega hasta proclamar la superioridad del inconsciente sobre
la conciencia.
Entre las primeras corrientes del vasto pensamiento moderno están:
FILOSOFÍA DE LA NATURALEZA
La filosofía de la naturaleza, a veces
llamada filosofía natural o cosmología es el nombre
que recibió la rama de la ciencia que hoy conocemos
como física hasta mediados del siglo XIX. Así, el conocido tratado
de Isaac Newton, Philosophiae Naturalis
Principia Mathematica (Principios
Matemáticos de la Filosofía de la naturaleza) debería entenderse como Principios
Matemáticos de la Física.
Los primeros filósofos griegos estudiaron
la naturaleza (physis)
trataron de establecer el origen y la constitución de los seres naturales. Sus
conclusiones sirvieron de base a las teorías científicas desarrolladas en
nuestro tiempo. El título de "filósofos de la naturaleza" se le puede
adjudicar a los filósofos presocráticos quienes se interesaron por el
problema cosmológico, es decir por el origen del mundo, y trataron de dar
respuesta a sus interrogantes partiendo de objetos concretos de la naturaleza a
los que llamaron arjé (principio). Los
filósofos presocráticos se caracterizaron por identificar el origen de la
naturaleza en otras cosas naturales, como el agua, el aire, el fuego, etc. El
gran iniciador de la Filosofía de la Naturaleza o Física, así denominada por él
mismo, es Aristóteles (s. IV a.C).
Este pensador es de los filósofos que han reunido todo lo dicho anteriormente,
dando respuestas a los grandes interrogantes que suscitaban los presocráticos,
en especial el problema del movimiento.
El siglo XVI es un siglo de grandes avances
en botánica y demás ciencias naturales. Además,
los europeos llegan a América.
La filosofía de la naturaleza se encuentra entre
el Renacimiento y el desarrollo científico posterior. Los pensadores
de esta época ni son científicos, ni humanistas, sino que están en el medio,
mezclando un poco de todo, algunas veces privilegiando la especulación, otras
veces la experimentación. Al comienzo del siglo XVI, el cambio de mentalidad
debido a la reforma protestante influye en ellos. Con un nuevo
sentimiento de superioridad, los filósofos de la naturaleza rompen con la tradición
aristotélica.
REPRESENTANTE.
(Nola, 1548 - Roma,
1600). Filósofo y poeta renacentista italiano cuya dramática muerte dio un
especial significado a su obra. Había nacido Bruno en Nola, cerca de Nápoles.
Su nombre de pila era Filippo, pero adoptó el de
Giordano al ingresar en la orden de predicadores; con estos frailes estudió la
filosofía aristotélica y la teología tomista. Pensador independiente de
espíritu atormentado, abandonó la orden en 1576 para evitar un juicio en el que
se le acusaba de desviaciones doctrinales e inició una vida errante que le
caracterizaría hasta el final de sus días. Visitó Génova, Toulouse, París y
Londres, donde residió dos años, desde 1583 hasta 1585, bajo la protección del
embajador francés y frecuentando el círculo del poeta inglés sir Philip Sidney. Fue el periodo más
productivo de su vida ya que durante estos años escribió La
cena de las cenizas (1584)
y Del
Universo infinito y los mundos (1584), así como el diálogo Sobre
la causa, el principio y el uno (1584). En otro poético diálogo, Los
furores heroicos (1585),
ensalza una especie de amor platónico que lleva al alma hacia Dios a través de
la sabiduría. En 1585 Bruno volvió a París, y viajó después a Marburgo, Wittenberg, Praga, Helmstedt y Frankfurt, donde
pudo arreglárselas para imprimir la mayor parte de sus obras. Por invitación
del noble veneciano, Giovanni Moncenigo, que se erigió en su tutor y valedor privado, Bruno
volvió a Italia. En 1592, sin embargo, Moncenigo denunció a Bruno ante la Inquisición que le acusó de
herejía. Fue llevado ante las autoridades romanas y encarcelado durante más de
ocho años mientras se preparaba un proceso donde se le acusaba de blasfemo, de
conducta inmoral y de hereje. Bruno se negó a retractarse y en consecuencia fue
quemado en una pira levantada en Campo dei Fiori el 17 de febrero del
año 1600. En el siglo XIX se erigió una estatua dedicada a la libertad de
pensamiento en el lugar donde tuvo lugar el martirio. Las teorías filosóficas
de Bruno combinan y mezclan un místico neoplatonismo y el panteísmo.
Se observan aún en este filósofo, el más importante del
período renacentista, numerosos elementos mágicos. Existe en el pensamiento
de Bruno notable influencia de Nicolás de Cusa, pero también
de Platón y los neoplatónicos e incluso de los presocráticos. Y
aunque estuvo interesado en la mnemotecnia y en la lógica, se trata
principalmente de un filósofo de la naturaleza. Se sabe que había leído la obra
de Copérnico De revolucionisbus orbium coelestium (De
las revolciones
del orbe celestial, 1543),
obra prácticamente desconocida para la época. En la opinión de Bruno,
Copérnico no profundiza lo suficiente como para esclarecer todas las
consecuencias de la teoría heliocéntrica, puesto que se queda con una lectura
matemática insuficiente para descubrir la realidad. En este sentido, es
razonable categorizar a Bruno de filósofo más no de científico,
puesto que para él solo la filosofía natural da a conocer el universo y si bien
descalifica a quienes se aferran a la autoridad de Aristóteles, las fantasías
matemáticas, tampoco son suficientes. Lo que hay que hacer es escuchar la voz
de la naturaleza...
El Infinito y los mundos. Bruno llevará el
heliocentrismo de Copérnico hasta sus más severas
consecuencias: todo el sistema aristotélico era falso, entonces, la bóveda
celeste estalla en miles de fragmentos... el universo es infinito y en él hay
infinitos mundos. Se produce una ruptura respecto a la concepción griega en la
cual lo perfecto es finito y limitado. Por otra parte "universo" y
"mundo" dejan de ser sinónimos para incluirse uno en el otro. Se hace
imposible determinar así cuál es el centro del universo, más difícil aún es
afirmar su circunferencia. Ya no hay esferas transparentes: los astros vagan
libremente por el espacio y también desaparecen las regiones celestes porque
todos los astros se componen de los mismos elementos.
La animación universal. Las ideas de Bruno,
parecerían, a simple vista, científicas en el sentido moderno, sin embargo esto
no es exactamente así. En efecto, para sostener la tesis que postula, dirá que
un Universo finito no se corresponde con la potencia infinita de Dios puesto
que no tendría sentido que Dios hubiese limitado su propia potencia creadora.
Más allá de eso, Bruno posee además, una visión animista y mágica
respecto al movimiento del mundo: en vez de recurrir a los motores
aristotélicos (externos) dirá que tal movimiento es espontáneo. El universo es
pues, como un gigantesco animal, en el sentido en que todo está animado.
Entonces, en una explicación en la que se observan
elementos platónicos y neoplatónicos, dirá que existe un alma
del mundo que todo lo
anima y genera el movimiento, siendo éste, la causa de todo:
"Por pequeña e ínfima que se
conciba una cosa, tiene en sí una parte de substancia espiritual, la cual, si
se encuentra bien dispuesta la materia, la lleva a ser planta o animal, y forma
los miembros de cualquier cuerpo que comúnmente se considera animado. Pues el
espíritu se encuentra en todas las cosas, y no hay corpúsculo, por mínimo que
sea, que no contenga en sí una porción de él suficiente para animarlo" De la causa,
principio y uno. Giordano Bruno
El alma universal está en todo, todo puede transformarse
en un ser animado y de allí que todo se encuentre en permanente transformación.
Las cosas pueden cambiar así, de rostro. En esta tesis hallaría Bruno un
fundamento para la magia puesto que cualquier cosa puede transformarse en
cualquier otra cosa o bien, en todas las cosas hay fuerzas que pueden ser
utilizadas:
"... ese espíritu se halla
presente en todas las cosas, las cuales, si no son animales, están animadas, y
si no lo están según el acto visible de animalidad y vida, lo están, no
obstante, por ese principio o acto primordial de animalidad y vida" De la causa,
principio y uno. Giordano Bruno
El Uno. "El
Universo es, pues, uno, infinito, inmóvil. Una es la absoluta posibilidad, uno
el acto, una la forma o el alma, una la materia o el cuerpo, una la cosa, uno
el ser, uno el máximo y el óptimo; el cual no podría estar contenido en otra
cosa, por eso es sin fin ni término; por tanto, infinito e ilimitado, y en
consecuencia, inmóvil." De la causa, principio y uno. Giordano Bruno
El monismo de Bruno se inspira en Parménides. No corresponde
hablar de dos infinitos (Dios y el Mundo) sino de uno solo, porque en el
infinito todo coincide. Basándose en Nicolás de Cusa, afirmará que los
contrarios coinciden en la unidad. De esta forma, no hay sino un único ser: el
Uno, del que las cosas no son sino "modos de ser". El monismo de
Bruno se transforma así en panteísmo.
El hombre heroico
La actitud del hombre dentro de este Universo-Uno es, en la
apreciación de Bruno, heroica. Porque luna suerte de "amor
intelectual" del Uno y un deseo persistente lo lleva a una búsqueda sin
término. En esta perspectiva mística se advierte pues, la influencia platónica
y agustiniana.
Bruno es considerado como un precursor de la filosofía
moderna por su influencia en las doctrinas del filósofo holandés Baruch Spinoza y por su
anticipación del monismo del siglo XVII.
EL HUMANISMO
El humanismo es un
movimiento intelectual, filosófico y cultural europeo
estrechamente ligado al Renacimiento cuyo origen se sitúa en
el siglo XIV en la península Itálica (especialmente en Florencia, Roma y Venecia),
teniendo como personaje de partida a Francesco Petrarca, e incluyó
personalidades como Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio, Leonardo Da Vinci, Montaigne, Francisco Bacon, entre otros. Busca
la Antigüedad Clásica y retoma el antiguo humanismo griego y latino,
conservando la pureza del latín y rescatando las artes antiguas que resurgían
de las excavaciones arqueológicas.
Mantuvo su hegemonía en buena parte de Europa hasta
fines del siglo XVI, cuando se fue transformando y diversificando a merced
de los cambios espirituales provocados por la evolución social e ideológica
de Europa, fundamentalmente al producir los principios propugnados por
las reformas (luterana, calvinista, anglicana),
la Contrarreforma católica, la Ilustración y
la Revolución francesa del siglo XVIII. El movimiento,
fundamentalmente ideológico, tuvo así mismo una estética impresa paralela,
plasmada, por ejemplo, en nuevas formas de letra, como la redonda conocida
como Letra
humanística, evolución de las
letras Fraktur tardogóticas , que vino a
sustituir mediante la imprenta a la letra gótica medieval.
La expresión humanitas significaba
propiamente lo que el término griego filantropía, amor hacia nuestros
semejantes, pero para Para Francisco Petrarca el sentido del término estaba
rigurosamente unido a las litterae o estudio de las letras clásicas. En el siglo XIX
se creó el neologismo germánico Humanismus para designar
una teoría de la educación en 1808, término que se utilizó después, sin
embargo, como opuesto a la escolástica (1841) para, finalmente,
(1859) aplicarlo al periodo del resurgir de los estudios clásicos por Georg Voigt, cuyo libro sobre
este periodo llevaba el subtítulo de El primer siglo del Humanismo, obra que fue
durante un siglo considerada fundamental sobre este tema.
Representantes
Francisco Vitoria
 (Burgos, 1483 - Salamanca, 1546) Teólogo y jurista
español. Contaría diecinueve años cuando entró en el convento de los dominicos
de Burgos. Pasó luego a París, donde estudió Artes y Teología, materia esta
última que enseñó en la capital francesa (1516-22) y en Valladolid (1522).
Desde 1523 hasta su muerte ocupó la cátedra de Prima en la Universidad de
Salamanca. Restauró la enseñanza de la Teología en España, a la que dio una
orientación tomista al sustituir el texto antes oficial en Salamanca (las Sentencias de Pedro
Lombardo) por la Suma teológica de Santo Tomás, y estableció el sistema de tomar
apuntes como el más adecuado para lograr una mayor compenetración entre el
profesor y sus alumnos. Su magisterio se expresó también en las llamadas Relectiones theologicae, serie de quince
conferencias de las que sólo se conservan notas que tomaron sus discípulos de
catorce de ellas. Tienen especial interés para el derecho sus lecciones De potestate
civil (Del poder
civil) De
iure belli (El derecho de
la guerra) y De indis (sobre los indios), en la que se sientan principios de gran importancia
para el futuro del derecho internacional y donde, siguiendo la lógica
escolástica, demostró que los indios eran los verdaderos dueños de América,
tanto pública como privadamente, aunque legitimó la presencia española en
aquellos territorios a fin de salvaguardar un orden jurídico superior que se
fundamenta en el principio de sociabilidad humana y en la libre circulación de
los hombres, los productos y las ideas. Francisco de Vitoria se situaba así en
la línea de Bartolomé de Las Casas, defendiendo una política colonial que, inspirándose en
los principios fundamentales del cristianismo, protegiera los derechos de los
indios. En 1926 se fundó en España la Asociación Francisco Vitoria con la
finalidad de publicar las obras del maestro, a quien puede considerarse como
padre del derecho internacional.
(Burgos, 1483 - Salamanca, 1546) Teólogo y jurista
español. Contaría diecinueve años cuando entró en el convento de los dominicos
de Burgos. Pasó luego a París, donde estudió Artes y Teología, materia esta
última que enseñó en la capital francesa (1516-22) y en Valladolid (1522).
Desde 1523 hasta su muerte ocupó la cátedra de Prima en la Universidad de
Salamanca. Restauró la enseñanza de la Teología en España, a la que dio una
orientación tomista al sustituir el texto antes oficial en Salamanca (las Sentencias de Pedro
Lombardo) por la Suma teológica de Santo Tomás, y estableció el sistema de tomar
apuntes como el más adecuado para lograr una mayor compenetración entre el
profesor y sus alumnos. Su magisterio se expresó también en las llamadas Relectiones theologicae, serie de quince
conferencias de las que sólo se conservan notas que tomaron sus discípulos de
catorce de ellas. Tienen especial interés para el derecho sus lecciones De potestate
civil (Del poder
civil) De
iure belli (El derecho de
la guerra) y De indis (sobre los indios), en la que se sientan principios de gran importancia
para el futuro del derecho internacional y donde, siguiendo la lógica
escolástica, demostró que los indios eran los verdaderos dueños de América,
tanto pública como privadamente, aunque legitimó la presencia española en
aquellos territorios a fin de salvaguardar un orden jurídico superior que se
fundamenta en el principio de sociabilidad humana y en la libre circulación de
los hombres, los productos y las ideas. Francisco de Vitoria se situaba así en
la línea de Bartolomé de Las Casas, defendiendo una política colonial que, inspirándose en
los principios fundamentales del cristianismo, protegiera los derechos de los
indios. En 1926 se fundó en España la Asociación Francisco Vitoria con la
finalidad de publicar las obras del maestro, a quien puede considerarse como
padre del derecho internacional.
(Florencia, 1469-1527) Escritor y estadista florentino.
Nacido en el seno de una familia noble empobrecida, Nicolás Maquiavelo vivió en
Florencia en tiempos de Lorenzo y Pedro de Médicis. Tras la caída de Savonarola (1498) fue nombrado secretario de la segunda
cancillería encargada de los Asuntos Exteriores y de la Guerra de la ciudad,
cargo que ocupó hasta 1512 y que le llevó a realizar importantes misiones
diplomáticas ante el rey de Francia, el emperador Maximiliano I y César Borgia, entre otros.
Su actividad diplomática desempeñó un papel decisivo en
la formación de su pensamiento político, centrado en el funcionamiento del
Estado y en la psicología de sus gobernantes. Su principal objetivo político
fue preservar la soberanía de Florencia, siempre amenazada por las grandes
potencias europeas, y para conseguirlo creó la milicia nacional en 1505.
Intentó sin éxito propiciar el acercamiento de posiciones entre Luis XII de
Francia y el papa Julio II, cuyo enfrentamiento terminó con la derrota de los
franceses y el regreso de los Médicis a Florencia (1512).
Como consecuencia de este giro político, Maquiavelo cayó
en desgracia, fue acusado de traición, encarcelado y levemente torturado
(1513). Tras recuperar la libertad se retiró a una casa de su propiedad en las
afueras de Florencia, donde emprendió la redacción de sus obras, entre ellas su
obra maestra, El príncipe (Il principe), que Maquiavelo
terminó en 1513 y dedicó a Lorenzo de Médicis (a pesar de ello, sólo sería publicada después de su
muerte).
En 1520, el cardenal Julio de Médicis le confió varias
misiones y, cuando se convirtió en Papa, con el nombre de Clemente VII (1523),
Maquiavelo pasó a ocupar el cargo de superintendente de fortificaciones (1526).
En 1527, las tropas de Carlos I de España tomaron y saquearon Roma, lo que trajo
consigo la caída de los Médicis en Florencia y la
marginación política de Maquiavelo, quien murió poco después de ser apartado de
todos sus cargos.
La obra de Nicolás Maquiavelo se adentra por igual en
los terrenos de la política y la literatura. Sus textos políticos e históricos
son deudores de su experiencia diplomática al servicio de Florencia, caso
de Descripción
de las cosas de Alemania (Ritrato delle cose della Alemagna, 1532). En Discursos
sobre la primera década de Tito Livio (Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio,
1512-1519) esbozó, anticipándose a Vico, la teoría cíclica de la historia: la
monarquía tiende a la tiranía, la aristocracia se transforma en oligarquía y la
democracia en anarquía, lo que lleva de nuevo a la monarquía.
En El príncipe, obra inspirada en
la figura de César Borgia, Maquiavelo describe
distintos modelos de Estado según cuál sea su origen (la fuerza, la perversión,
el azar) y deduce las políticas más adecuadas para su pervivencia. Desde esa
perspectiva se analiza el perfil psicológico que debe tener el príncipe y se
dilucida cuáles son las virtudes humanas que deben primar en su tarea de
gobierno. Maquiavelo concluye que el príncipe debe aparentar poseer ciertas
cualidades, ser capaz de fingir y disimular bien y subordinar todos los valores
morales a la razón de Estado, encarnada en su persona.
El pensamiento histórico de Nicolás Maquiavelo quedó
plasmado fundamentalmente en dos obras: La vida de Castruccio Castracani de
Luca (1520) e Historia
de Florencia (Istorie fiorentine, 1520-1525). Entre
sus trabajos literarios se cuentan variadas composiciones líricas, como Las
decenales (Decennali, 1506-1509) o El
asno de oro (L'asino d’oro, 1517), pero sobre
todas ellas destaca su comedia La mandrágora (Mandragola, 1520), sátira
mordaz de las costumbres florentinas de la época. Clizia (1525) es una
comedia en cinco actos, de forma aparentemente clásica, que se sitúa en la
realidad contemporánea que Maquiavelo tanto deseaba criticar.
Tomás Moro
(Londres, 1478 -1535). Thomas
More es su nombre
original en inglés. Fue un Político y humanista inglés. Procedente de la
pequeña nobleza, estudió en la Universidad de Oxford y accedió a la corte
inglesa en calidad de jurista. Su experiencia como abogado y juez le hizo
reflexionar sobre la injusticia del mundo, a la luz de su relación intelectual
con los humanistas del continente (como Erasmo de Rotterdam). Desde 1504
fue miembro del Parlamento, donde se hizo notar por sus posturas audaces en
contra de la tiranía.
Su obra más relevante como pensador político fue Utopía (París, 1516). En ella criticó el orden político, social
y religioso establecido, bajo la fórmula de imaginar la antítesis de
una comunidad perfecta; su modelo estaba caracterizado por la igualdad social,
la fe religiosa, la tolerancia y el imperio de la Ley, combinando la democracia
en las unidades de base con la obediencia general a la planificación racional
del gobierno.
A pesar de haber mantenido en el plano teórico estas
aspiraciones premonitorias del pensamiento socialista, Moro fue prudente y
moderado en cuanto a la posibilidad de llevarlas a la práctica, por lo que no
combatió directamente al poder establecido ni adoptó posturas ideológicas
intransigentes.
Enrique VIII, atraído por su valía intelectual, le
promovió a cargos de importancia creciente: embajador en los Países Bajos
(1515), miembro del Consejo Privado (1517), portavoz de la Cámara de los
Comunes (1523) y canciller desde 1529 (fue el primer laico que ocupó este
puesto político en Inglaterra). Ayudó al rey a conservar la unidad de la
Iglesia de Inglaterra, rechazando las doctrinas de Lutero; e intentó, mientras
pudo, mantener la paz exterior. Sin embargo, acabó rompiendo con Enrique VIII
por razones de conciencia, pues era un católico ferviente que incluso había
pensado en hacerse monje. Moro declaró su oposición a Enrique y dimitió como
canciller cuando el rey quiso anular su matrimonio con Catalina de Aragón,
rompió las relaciones con el Papado, se apropió de los bienes de los
monasterios y exigió al clero inglés un sometimiento total a su autoridad
(1532).
Su negativa a reconocer como legítimo el subsiguiente
matrimonio de Enrique VIII con Ana Bolena, prestando juramento a la Ley de Sucesión, hizo que el
rey le encerrara en la Torre de Londres (1534) y le hiciera decapitar al año
siguiente. La Iglesia católica le canonizó en 1935.
FILOSOFÍA DE LA CIENCIA
La filosofía de la ciencia investiga
el conocimiento científico y la práctica científica. Se ocupa de
saber, entre otras cosas, cómo se desarrollan, evalúan y cambian
las teorías científicas, y de saber si la ciencia es capaz
de revelar la verdad de las "entidades ocultas" (o sea, no
observables) y los procesos de la naturaleza. Son filosóficas las
diversas proposiciones básicas que permiten construir la ciencia:
- La realidad existe
de manera independiente de la mente humana (tesis ontológica de realismo).
- La naturaleza es
regular, al menos en alguna medida (tesis ontológica de legalidad).
- El ser
humano es capaz de comprender la naturaleza
(tesis gnoseológica de inteligibilidad).
Si bien estos supuestos metafísicos no son
cuestionados por el realismo científico, muchos han planteado serias
sospechas respecto del segundo de ellos y numerosos filósofos han puesto
en tela de juicio alguno de ellos o los tres. De hecho, las
principales sospechas con respecto a la validez de estos supuestos metafísicos
son parte de la base para distinguir las diferentes corrientes epistemológicas
históricas y actuales. De tal modo, aunque en términos generales el empirismo
lógico defiende el segundo principio, o pone reparos al tercero y asume
una posición fenomenista, es decir, admite
que el hombre puede comprender la naturaleza siempre que por naturaleza se
entienda "los fenómenos" (el producto de la experiencia humana) y no
la propia realidad.
En pocas palabras, lo que intenta la filosofía de la
ciencia es explicar problemas tales como:
-la naturaleza y la obtención de las ideas científicas
(conceptos, hipótesis, modelos, teorías, paradigma, etc.);
-la
relación de cada una de ellas con la realidad;
-cómo
la ciencia describe, explica, predice y contribuye al control de la naturaleza
(esto último en conjunto con la filosofía de la tecnología);
-la
formulación y uso del método científico;
-los
tipos de razonamiento utilizados para llegar a conclusiones;
-las
implicaciones de los diferentes métodos y modelos de ciencia.
La filosofía de la ciencia comparte algunos problemas
con la gnoseología, la teoría del conocimiento, pero a diferencia de ésta
restringe su campo de investigación a los problemas que plantea el conocimiento
científico (que, tradicionalmente, se distingue de otros tipos de conocimiento,
como el ético o estético, o meramente de tradiciones culturales). Por
su parte, la teoría del conocimiento se ocupa de los límites y condiciones de
posibilidad de todo conocimiento.
REPRESENTANTES
(Pisa, 1564 –Arcetri, 1642). Galileo dedico gran parte de su vida al
estudio de la Hidrostática, la Astronomía y al movimiento e equilibrio de los
cuerpos; así mismo se le considera el fundador de las ciencias de la Dinámica y
la Resistencia de Materiales. Se dice que fue el padre de la metodología de la
Ciencia y por su forma de escribir se le considera uno de los mejores prosistas
de la Italia del siglo XVII. Su ubicación histórica lo reconoce como un hombre
mitad en el Renacimiento y mitad en la época científica moderna. Fue un
ferviente seguidor de tomar la experiencia como piedra angular de la
investigación de la naturaleza, aunque no fue un experimentador cuidadoso.
Escribió varios libros, de los cuales del último, "Diálogos acerca de dos
Nuevas Ciencias" se considera su obra maestra. Pudiera afirmarse que
Galileo Galilei fue el protagonista del acto final de la lucha que durante 2000
años había librado la ciencia en formación contra las cosmologías
sobrenaturales establecidas. El objetivo de este trabajo es realizar un
análisis de la jornada tercera de su libro "Dialogo de dos Nuevas
Ciencias", en la cual se dedicó al estudio del movimiento naturalmente
acelerado o también llamado movimiento en caída libre. En el transcurso de este
análisis trataremos de matematizar el pensamiento Galileano, demostrando que no
es una idea descabellada que el genio italiano dominaba o esbozaba conceptos
matemáticos o relaciones matemáticas entre magnitudes físicas que fueron
establecidas posterior a su muerte (8 de enero de 1642). De igual forma
trataremos de demostrar cuan poderoso era su análisis sobre este tipo
movimiento, pudiendo observar la invención de experimentos como forma de
corroborar sus planteamientos, en fin dedicaremos este breve artículo a
acercarnos y comprender la actualidad de este notable filósofo del siglo XVII y
constatar la veracidad de una de sus propias afirmaciones al referirse a su
último libro: "esta obra es apenas el comienzo, vías y medios por los
cuales otras mentes más agudas que la mía exploraran los rincones más remotos
de la naturaleza".
Nicolás Copérnico
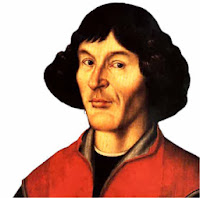 (Torun, actual Polonia,
1473 - Frauenburg, id., 1543)
Astrónomo polaco. Nacido en el seno de una rica familia de comerciantes,
Nicolás Copérnico quedó huérfano a los diez años y se hizo cargo de él su tío
materno, canónigo de la catedral de Frauenburg y luego obispo de Warmia. En 1491 Copérnico ingresó en la Universidad
de Cracovia, siguiendo las indicaciones de su tío y tutor. En 1496 pasó a
Italia para completar su formación en Bolonia, donde cursó derecho canónico y
recibió la influencia del humanismo italiano; el estudio de los clásicos,
revivido por este movimiento cultural, resultó más tarde decisivo en la
elaboración de la obra astronómica de Copérnico. No hay constancia, sin
embargo, de que por entonces se sintiera especialmente interesado por la
astronomía; de hecho, tras estudiar medicina en Padua, Nicolás Copérnico se
doctoró en derecho canónico por la Universidad de Ferrara en 1503. Ese mismo
año regresó a su país, donde se le había concedido entre tanto una canonjía por
influencia de su tío, y se incorporó a la corte episcopal de éste en el
castillo de Lidzbark, en calidad de su
consejero de confianza.
(Torun, actual Polonia,
1473 - Frauenburg, id., 1543)
Astrónomo polaco. Nacido en el seno de una rica familia de comerciantes,
Nicolás Copérnico quedó huérfano a los diez años y se hizo cargo de él su tío
materno, canónigo de la catedral de Frauenburg y luego obispo de Warmia. En 1491 Copérnico ingresó en la Universidad
de Cracovia, siguiendo las indicaciones de su tío y tutor. En 1496 pasó a
Italia para completar su formación en Bolonia, donde cursó derecho canónico y
recibió la influencia del humanismo italiano; el estudio de los clásicos,
revivido por este movimiento cultural, resultó más tarde decisivo en la
elaboración de la obra astronómica de Copérnico. No hay constancia, sin
embargo, de que por entonces se sintiera especialmente interesado por la
astronomía; de hecho, tras estudiar medicina en Padua, Nicolás Copérnico se
doctoró en derecho canónico por la Universidad de Ferrara en 1503. Ese mismo
año regresó a su país, donde se le había concedido entre tanto una canonjía por
influencia de su tío, y se incorporó a la corte episcopal de éste en el
castillo de Lidzbark, en calidad de su
consejero de confianza.
Fallecido el obispo en 1512, Copérnico fijó su
residencia en Frauenburg y se dedicó a la
administración de los bienes del cabildo durante el resto de sus días; mantuvo
siempre el empleo eclesiástico de canónigo, pero sin recibir las órdenes
sagradas. Se interesó por la teoría económica, ocupándose en particular de la
reforma monetaria, tema sobre el que publicó un tratado en 1528. Practicó así
mismo la medicina, y cultivó sus intereses humanistas.
Hacia 1507, Copérnico elaboró su primera exposición de
un sistema astronómico heliocéntrico en el cual la Tierra orbitaba en torno al
Sol, en oposición con el tradicional sistema tolemaico, en el que los
movimientos de todos los cuerpos celestes tenían como centro nuestro planeta.
Una serie limitada de copias manuscritas del esquema circuló entre los
estudiosos de la astronomía, y a raíz de ello Copérnico empezó a ser
considerado como un astrónomo notable; con todo, sus investigaciones se basaron
principalmente en el estudio de los textos y de los datos establecidos por sus
predecesores, ya que apenas superan el medio centenar las observaciones de que
se tiene constancia que realizó a lo largo de su vida.
En 1513 Copérnico fue invitado a participar en la
reforma del calendario juliano, y en 1533 sus enseñanzas fueron expuestas al
papa Clemente VII por su secretario; en 1536, el cardenal Schönberg escribió a Copérnico
desde Roma urgiéndole a que hiciera públicos sus descubrimientos. Por entonces,
él ya había completado la redacción de su gran obra, Sobre
las revoluciones de los orbes celestes, un tratado astronómico que defendía la hipótesis
heliocéntrica.
El texto se articulaba de acuerdo con el modelo formal
del Almagesto de Tolomeo, del que conservó la idea tradicional de un universo
finito y esférico, así como el principio de que los movimientos circulares eran
los únicos adecuados a la naturaleza de los cuerpos celestes; pero contenía una
serie de tesis que entraban en contradicción con la antigua concepción del
universo, cuyo centro, para Copérnico, dejaba de ser coincidente con el de la
Tierra, así como tampoco existía, en su sistema, un único centro común a todos
los movimientos celestes.
Francis Bacon
 (Londres, 1561-id., 1626) Filósofo y político inglés. Su
padre era un alto magistrado en el gobierno de Isabel I, y fue educado por
su madre en los principios del puritanismo calvinista. Estudió en el Trinity College de Cambridge y en
1576 ingresó en el Gray's Inn de Londres para
estudiar leyes, aunque pocos meses después marchó a Francia como miembro de una
misión diplomática. En 1579, la muerte repentina de su padre lo obligó a
regresar precipitadamente y a reemprender sus estudios, falto de recursos para
llevar una vida independiente.
(Londres, 1561-id., 1626) Filósofo y político inglés. Su
padre era un alto magistrado en el gobierno de Isabel I, y fue educado por
su madre en los principios del puritanismo calvinista. Estudió en el Trinity College de Cambridge y en
1576 ingresó en el Gray's Inn de Londres para
estudiar leyes, aunque pocos meses después marchó a Francia como miembro de una
misión diplomática. En 1579, la muerte repentina de su padre lo obligó a
regresar precipitadamente y a reemprender sus estudios, falto de recursos para
llevar una vida independiente.
En 1582 empezó a ejercer la abogacía, y fue magistrado
cuatro años más tarde. En 1584 obtuvo un escaño en la Cámara de los Comunes por
mediación de su tío, el barón de Burghley, a la sazón lord del Tesoro; durante treinta y seis
años se mantuvo como parlamentario y fue miembro de casi todas las comisiones
importantes de la cámara baja. La protección de Robert Devereux, segundo conde de
Essex, le permitió acceder al cargo de abogado de la reina.
Su situación mejoró con la subida al trono de Jacobo I,
quien lo nombró procurador general en 1607, fiscal de la Corona en 1613 y lord
canciller en 1618, además de concederle los títulos de barón Verulam de Verulam y de vizconde de St.
Albans. Sin embargo, en 1621, procesado por cohecho y prevaricación, fue
destituido de su cargo y encarcelado. Aunque fue puesto en libertad al poco
tiempo, ya nunca recuperó el favor real.
Durante toda su carrera persiguió una reforma coherente
de las leyes y el mantenimiento del Parlamento y los tribunales a salvo de las
incursiones arbitrarias de los gobernantes; pero, sobre todo, su objetivo era
la reforma del saber. Su propósito inicial era redactar una inmensa «historia
natural», que debía abrir el camino a una nueva «filosofía inductiva», aunque
la acumulación de cargos públicos le impidió el desarrollo de la tarea que se
había impuesto, a la que, de hecho, sólo pudo dedicarse plenamente los últimos
años de su vida.
Sometió todas las ramas del saber humano aceptadas en su
tiempo a revisión, clasificándolas de acuerdo con la facultad de la mente
(memoria, razón o imaginación) a la que pertenecían; llamó a este esquema «la
gran instauración», y muchos de los escritos dispersos que llegó a elaborar,
como El
avance del conocimiento (Advancement of Learning, 1605) –superado más
tarde por el De augmentis scientiarum–, estaban pensados
como partes de unaInstauratio
magna final.
Criticando el planteamiento aristotélico, consideró que
la verdad sólo puede ser alcanzada a través de la experiencia y el razonamiento
inductivo, de acuerdo con un método del que dio una exposición incompleta en
su Novum organum scientiarum (1620). El
método inductivo que elaboró pretendía proporcionar un instrumento para
analizar la experiencia, a partir de la recopilación exhaustiva de casos
particulares del fenómeno investigado y la posterior inducción, por analogía,
de las características o propiedades comunes a todos ellos. Según Bacon, ese procedimiento
había de conducir, gradualmente, desde las proposiciones más particulares a los
enunciados más generales.
Aun cuando el método baconiano ejerció, nominalmente,
una gran influencia en los medios científicos, lo cierto es que el filósofo
desarrolló su pensamiento al margen de las corrientes que dieron lugar al
surgimiento de la ciencia moderna, caracterizada por la formulación matemática
de sus resultados, a la que él mismo no concedió la importancia debida. Bacon concibió la ciencia
como una actividad social ligada a la técnica, elaborando una utopía, Nueva
Atlántida (The New Atlantis,
publicada póstumamente en 1627), basada en la organización científica de la
sociedad.





Coin Casino - Best Sites For Gambling in 2021
ResponderEliminarThe งานออนไลน์ Coin 인카지노 Casino is a unique online casino offering a wide variety of exciting games and many different types of bonuses for all kadangpintar types of players. The Casino has more than 1,600